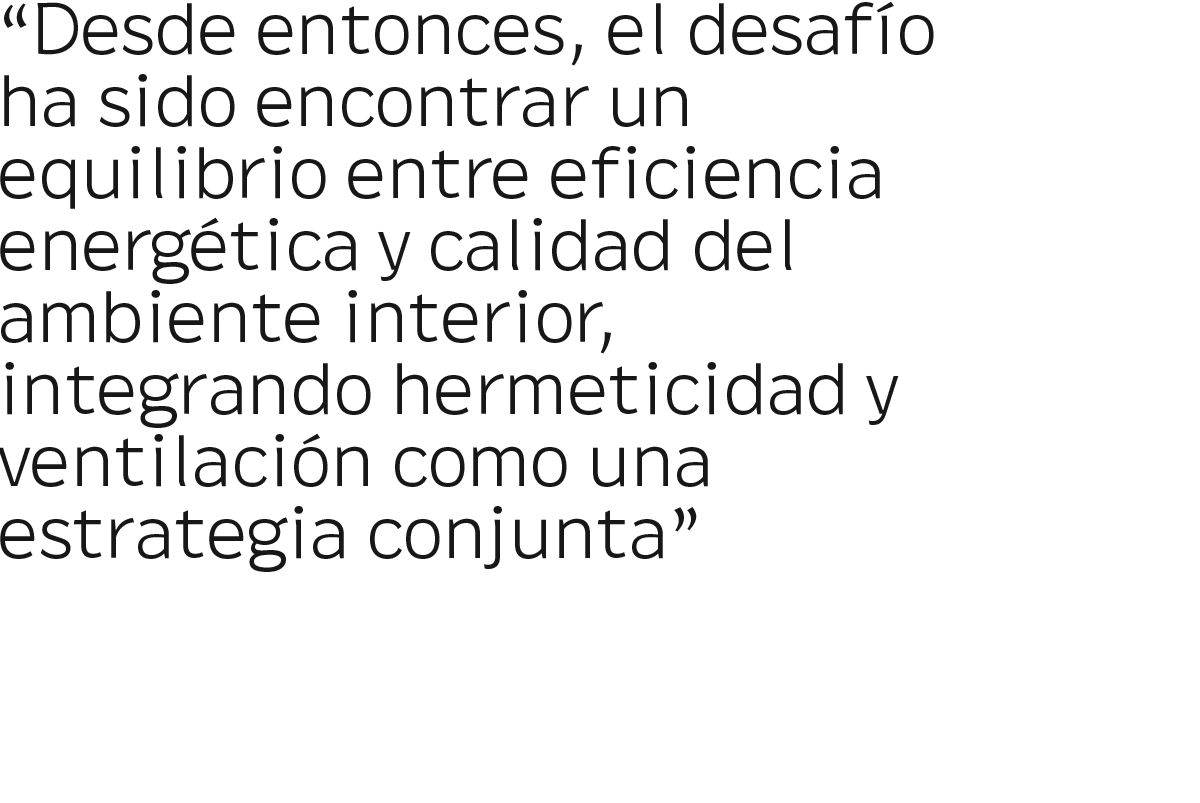Publicada en la Revista Negocio y Construcción durante el mes de abril.
La reciente actualización del Título 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), conocida como Reglamentación Térmica, marca un hito para el sector de la edificación en Chile. A partir de noviembre de 2025, todos los proyectos residenciales, educacionales y de salud deberán cumplir con nuevos estándares obligatorios de eficiencia energética.
Por primera vez, la reglamentación incorpora requisitos para las infiltraciones de aire y ventilación. Hasta ahora, estas consideraciones sólo estaban presentes en certificaciones voluntarias como los Términos de Referencia Estandarizados para edificaciones públicas (TDRe) o la Certificación Edificio Sustentable (CES). La inclusión de estos criterios en la OGUC representa un avance significativo, pero también conlleva desafíos técnicos importantes en las etapas de diseño y construcción.
La consigna “construir herméticamente, ventilar correctamente” sintetiza bien esta nueva mirada. Fue acuñada por el Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC), fundado en Europa a fines de los años 70, cuando los avances en hermeticidad de los edificios comenzaron a generar preocupación por la escasa renovación de aire. Desde entonces, el desafío ha sido encontrar un equilibrio entre eficiencia energética y calidad del ambiente interior, integrando hermeticidad y ventilación como una estrategia conjunta.
Los nuevos requisitos fijan límites máximos de infiltración de aire según la localización geográfica de la edificación, siendo más estrictos en las zonas más frías del país. Para verificar el cumplimiento, se deberá realizar un ensayo en terreno una vez ejecutada la obra, lo que generará una nueva demanda técnica en el mercado, tanto en términos de servicios de ensayo como de formación de profesionales especializados.
Aunque es posible abordar estos requerimientos desde el diseño, será la etapa constructiva la que determinará en última instancia el cumplimiento. Esto es especialmente crítico en construcciones en madera, donde el alto número de uniones y encuentros puede dificultar la hermeticidad. Como referencia, las viviendas en madera ensayadas como parte de un proyecto Fondef liderado por la Universidad del Bío-Bío hace 10 años presentaron valores medios de 24 ach (50Pa); pero los nuevos estándares establecerán un máximo de 5 ach para viviendas localizadas en la zona centro-sur del país.
En cuanto a la ventilación, la OGUC hace referencia a las normas chilenas NCh 3308 para edificios residenciales y a la NCh 3309 para edificios no residenciales. En términos generales, estas normas establecen caudales mínimos de ventilación (expresados en litros por segundo por persona) para diferentes tipos de recintos en edificios residenciales y educacionales.
El cumplimiento en edificaciones educacionales será especialmente desafiante dada la alta tasa de ocupación de los recintos. Una alternativa será incorporar sistemas de ventilación mecánica, que garantizan un desempeño constante y predecible. Sin embargo, estos sistemas implican un mayor costo inicial, así como mayores requerimientos de operación y mantenimiento.
Otra opción es apostar por estrategias de ventilación natural, más simples y de menor costo, pero cuyo desempeño depende de múltiples variables, tales como diseño arquitectónico, comportamiento del ocupante, condiciones climáticas y calidad del aire exterior.
Con el equipo de investigación del proyecto Fondecyt 1241581 nos hemos planteado la hipótesis de que, bajo ciertas condiciones de diseño y ubicación geográfica, la ventilación natural podría cumplir con los caudales exigidos por la normativa. Sin embargo, esto requiere un diseño cuidadoso, herramientas de simulación y eventualmente sistemas de monitoreo que aseguren su desempeño. Es un camino desafiante, pero necesario si se busca avanzar hacia edificaciones más sustentables, saludables y accesibles en términos económicos.