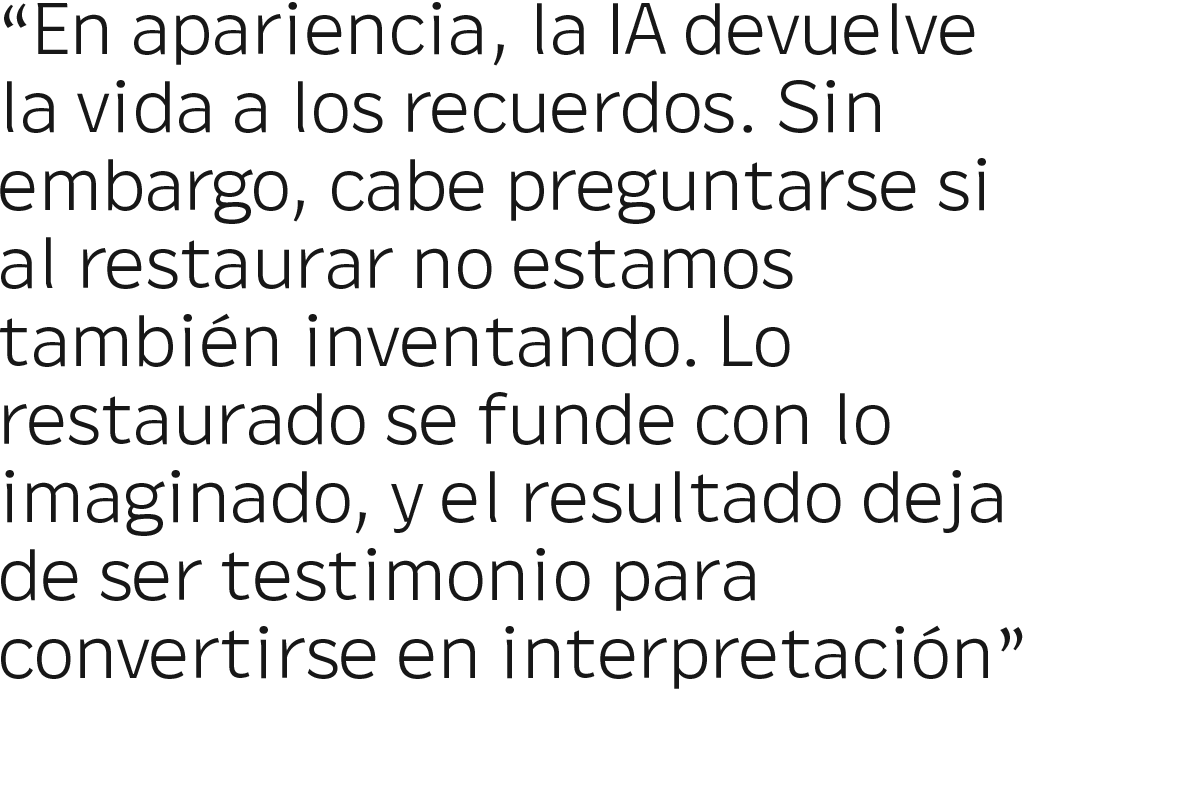Hay un instante suspendido cuando abrimos un viejo álbum de fotografías o cuando alguien ha digitalizado un extinto lugar. La luz parece detenerse, y en la superficie satinada de esas imágenes emerge una pregunta íntima: ¿qué es lo que realmente vemos cuando miramos? ¿La fidelidad de un instante, la máscara de un recuerdo o la invención de nuestra propia nostalgia? Al observar, no somos meros espectadores, sino coleccionistas de recuerdos. Cada fotografía, con sus bordes gastados, sus colores desvaídos, sus grietas mínimas, nos recuerda que somos un archivo ambulante, un museo de emociones que insiste en volver a visitarse.
La fotografía antigua no solo documenta. Tiene la fragilidad de lo único e irrepetible, y al mismo tiempo la fuerza de lo que insiste en permanecer. Pero, como advertía David Rieff en Elogio del olvido la memoria no siempre es un don, puede ser también una carga. Al acumular imágenes, atrapamos instantes que quizás deberían disolverse en la bruma del tiempo. El coleccionista de recuerdos no solo atesora, también condena a la eternidad momentos que de otro modo se habrían desvanecido con gracia. Esa tensión entre recordar y olvidar es lo que convierte a la fotografía en un artefacto paradójico, pues fija lo efímero y al hacerlo altera el curso natural del olvido.
La madre de Rieff, Susan Sontag, advirtió en “Sobre la fotografía” que toda imagen encierra un gesto de poder. Fotografiar es apropiarse de un momento, darle un marco que excluye a todos los demás, inmovilizar un flujo de vida que ya no podrá escapar del rectángulo de papel. Sontag vio en la proliferación de fotografías una forma de domesticar el mundo y hoy, en la era digital, esa advertencia se multiplica, pues no solo coleccionamos recuerdos, sino que también los transformamos, los editamos, los restauramos, los perfeccionamos con inteligencia artificial, como si buscáramos resucitar lo que ya ha muerto.
Las tecnologías de restauración impulsadas por IA, como las que ofrecen Google o Nvidia con sus algoritmos de image inpainting, permiten borrar las huellas del tiempo en las imágenes. Una foto descolorida puede recuperar el brillo de su día original, una cara difusa puede adquirir nitidez, un gesto apenas intuido puede reconstruirse con precisión matemática. En apariencia, la IA devuelve la vida a los recuerdos. Sin embargo, cabe preguntarse si al restaurar no estamos también inventando. Lo restaurado se funde con lo imaginado, y el resultado deja de ser testimonio para convertirse en interpretación. ¿Es la misma fotografía la que contemplamos o es ya otra, hija híbrida de la memoria y del algoritmo?
Algunos investigadores, como Kate Crawford en “Atlas de la IA” nos recuerdan que la inteligencia artificial no es neutral. Su intervención en las imágenes no es inocente, sino que arrastra sesgos, criterios estéticos y decisiones invisibles. Una fotografía restaurada por IA no es solo un rescate técnico, es también la imposición de un estándar visual que decide qué es nitidez, qué es belleza, qué es realismo. Lo que vemos al final no es tanto el pasado como una versión autorizada por la máquina. Y en esa operación corremos el riesgo de confundir memoria con simulacro, historia con artificio.
El recuerdo se enfrenta entonces a una encrucijada. Por un lado, la IA le permite salvar fotografías familiares que de otro modo se perderían, darle rostro a un abuelo del que apenas quedaba una sombra, devolver la sonrisa de una madre difunta. Por otro, corre el riesgo de construir una memoria adulterada, donde el recuerdo ya no es recuerdo sino montaje. En este punto vuelve a resonar Rieff, cuando defendía la necesidad del olvido como una forma de salud social y personal. Quizás dejar que algunas imágenes se desvanezcan sea más honesto que insistir en perpetuarlas en alta resolución.
Las fotografías viejas siempre han exigido interpretación. Incluso sin IA, cada mirada reconstruye el pasado desde el presente. Cuando un hijo observa la foto de sus padres jóvenes, no ve lo mismo que ellos vieron en el instante de ser retratados. Lo que aparece es una superposición de tiempos, un palimpsesto emocional que mezcla lo vivido. La intervención de la inteligencia artificial no elimina esa interpretación, la radicaliza. Ahora ya no solo interpretamos con nuestra memoria, también con las decisiones invisibles de un algoritmo entrenado en millones de imágenes.
En el libro de Nina Schick “Deepfakes: The Coming Infocalypse” se advierte sobre los riesgos de un mundo donde las imágenes pueden manipularse hasta volverse indistinguibles de la realidad. Aunque el caso extremo sean los videos falsificados, la lógica es la misma para las viejas fotografías restauradas: ¿qué pasa cuando ya no podemos distinguir el documento del artificio? ¿Qué valor tiene entonces el recuerdo?
En ese proceso, cada fotografía restaurada se convierte en espejo doble: refleja lo que fue y lo que hubiéramos querido que fuera. Ese claroscuro no debe asustarnos, más bien revela que la memoria nunca fue lineal ni transparente. La fotografía, como insistía Sontag, siempre seleccionó, siempre ocultó, siempre fue parcial. La IA solo hace más visible esa condición.
Cuando volvemos a mirar esas viejas imágenes, sentimos una punzada entre ternura y extrañamiento. Nos reconocemos y a la vez nos desconocemos. Vemos un mundo que fue nuestro o al menos familiar, pero que irremediablemente ya no nos pertenece. La restauración con IA puede suavizar ese extrañamiento, matizar la memoria, confundirla inclusive, devolverle color a la piel, brillo a los ojos, pero jamás podrá rescatar el pulso vital de aquel instante. La fotografía sigue siendo un eco. Y en ese eco se mezclan la dulzura del recuerdo y la sabiduría del olvido.