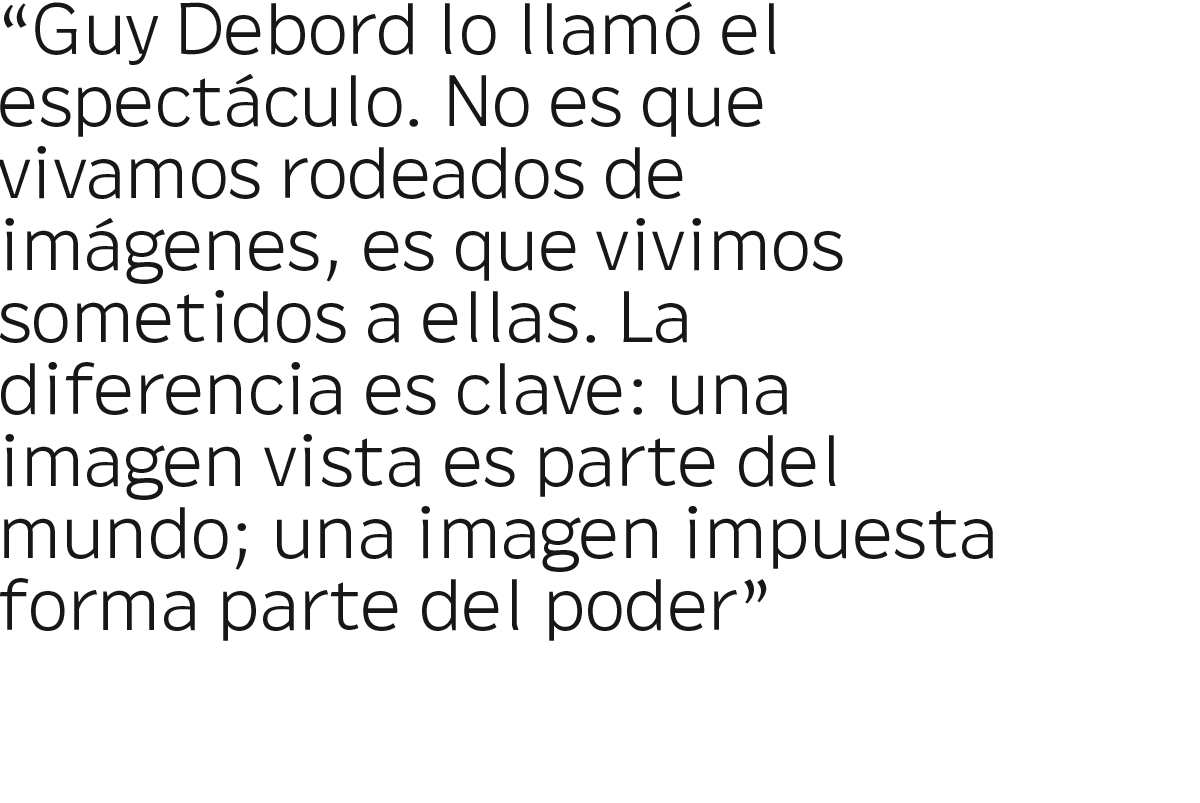Camino por la ciudad en un día cualquiera. Las calles me reciben como siempre, con su barullo mecánico, su mezcla de polvo y viento, y sus fachadas que no son solo muros sino pizarras de algo más. La ciudad habla, pero no con palabras. Lo hace con imágenes. Mira por todos lados: en las alturas, una mujer sonriente sostiene una tarjeta de crédito con promesas de acumulación. Más allá, un nuevo político junta las manos, sonríe, promete. En los paraderos, cuerpos esbeltos promocionan pastillas, clínicas, universidades, los microbuses, adornan su luneta con un evento pasado hace cientos de días atrás. Y en una esquina apenas visible, colgando por una cinta transparente que se dobla con el sol, un papel blanco con letras hechas a mano dice: “Se busca a Clara, 16 años. Desaparecida”. Nadie lo mira. No brilla. No lo diseñó una agencia. Pero grita. Grita más que todos los demás.
La ciudad se ha convertido en un campo de batalla visual. No se trata ya de la arquitectura ni del trazado urbano, sino de quién logra ocupar el espacio simbólico de la retina colectiva. Lo decía Naomi Klein en No Logo: el espacio público ha sido privatizado sin necesidad de cerrar sus puertas. Las marcas han colonizado los muros, los postes, las vitrinas y hasta nuestros cuerpos. Lo que antes era lugar de encuentro, se volvió una galería sin entrada libre, una galería cuyo acceso visual lo decide la billetera, no la comunidad.
La ciudad ya no se recorre, se escanea. Y al escanearla, uno encuentra que el mensaje dominante no es ni poético ni ciudadano, sino comercial. ¿Cómo podríamos llamar a esto si no paisaje publicitario? Un paisaje hecho no de árboles ni calles, sino de estímulos que piden atención constante. Guy Debord lo llamó el espectáculo. No es que vivamos rodeados de imágenes, es que vivimos sometidos a ellas. La diferencia es clave: una imagen vista es parte del mundo; una imagen impuesta forma parte del poder.
Y en ese espectáculo, lo pequeño, lo hecho a mano, lo comunitario, queda arrinconado. Hay madres que buscan a sus hijos en hojas de cuaderno, hay colectivos que pegan afiches con engrudo de harina y esperanza, hay vecinas que escriben mensajes de duelo sobre las rejas. Pero sus voces visuales son efímeras. No duran. No porque sean débiles, sino porque el muro ya no es neutro. Es caro, es disputado, es codiciado. Y si no hay permiso ni marca detrás, esa voz se desvanece.
Desde la psicología ambiental, Enric Pol advertía que el entorno urbano influye en nuestras emociones, en nuestra percepción de pertenencia, en la capacidad de identificarnos con el lugar que habitamos. La saturación visual —que no es riqueza, sino ruido— impide el descanso mental y dificulta el recuerdo. Un cartel tras otro, una tipografía sobre otra, un rostro detrás de cien. ¿Qué queda, entonces, en la memoria del transeúnte? Solo lo que más grita. Pero lo que más grita no siempre es lo más justo.
Sergi Valera ha estudiado la percepción del espacio cotidiano. Y en sus investigaciones emerge una idea clara: las personas se vinculan emocionalmente con los lugares que cuentan historias, no con los que imponen consignas. Es en la esquina donde fue pintado un mural en homenaje a un trabajador fallecido, es en el paradero donde alguien dejó una carta para quien nunca volvió, donde se activa la memoria emocional del habitante. Pero eso no se paga. Eso no se contrata. Eso no está diseñado.
La pregunta es incómoda pero urgente: ¿quién tiene derecho a ser visto? ¿El que puede pagar una gigantografía o el que necesita encontrar a su hermana? ¿La marca que lanza un nuevo producto o la abuela que cuelga una foto de su nieto perdido? ¿Quién decide lo que nuestros ojos encuentran al caminar?
Adela Cortina habla de los invisibles éticos, personas que no cuentan, no porque no existan, sino porque no aparecen en el relato dominante. ¿Y cuál es hoy el principal narrador de nuestras ciudades? La visualidad. Aquello que se impone a la mirada. Y si la mirada se llena de logos, cuerpos falsos, cifras y promesas, ¿dónde queda el dolor? ¿Dónde la urgencia real? ¿Dónde la vida común?
Claro que no todo está perdido. A veces, aparecen grietas en el espectáculo. Una pared entera intervenida por escolares con témperas. Un grafiti que no es vandalismo sino testimonio. Un sticker en el poste de luz que dice “no estás sola”. Son pequeñas rebeliones visuales. Pequeñas, pero vitales. Porque ahí está la ciudad real. No la que se publicita, sino la que se resiste a desaparecer entre tantos anuncios.
Podríamos imaginar una ciudad distinta. Una donde el derecho a ser visto no lo decida el mercado. Una ciudad donde los muros hablen en todos los tonos, y no solo con voz de marca. Una ciudad donde los afiches no se borren sin leerlos, donde los carteles no sean solo consumo, donde el mobiliario urbano sea soporte de vida y no solo de tránsito.
Mientras eso no ocurra, nos queda mirar con otros ojos. Reconocer en lo pequeño un acto de valentía. Hacer pausa frente al mensaje escrito a mano. Respetar el cartel torcido, el lienzo colgado entre dos árboles, el afiche roto que aún guarda un nombre. Ahí, en ese gesto mínimo, está la ciudad que aún tiene corazón.
Una ciudad que no solo se camina. Una ciudad que también se lee. Y que, si aprendemos a mirar mejor, quizás logremos escribir entre todos.